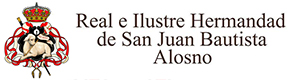La celda era grande y húmeda; una especie de mazmorra, en donde se hacinaban delincuentes de toda laya.
Esta especie de penal estaba situada en una gruta rocosa que formaba parte de los cimientos de una obra gigantesca. La cima de la montaña había sido allanada, y sobre ella fue construido un castillo con grandes bloques de piedra, una fortaleza que miraba hacia el desierto de rocas, el bastión más avanzado de la fortaleza del reino. Una depresión orográfica ocupaba el mar muerto, esa especie de “lago misterioso” que, un día lejano, inundó las ruinas de las ciudades malditas.
En otros tiempos, aquella cárcel o fortaleza, había estado repleta de prisioneros de guerra, o de bandidos del desierto capturados en expediciones punitivas. A los más fuertes se les destinaba a trabajo forzado, los más morían al poco tiempo, de frío y de hambre, o de la humedad de la mazmorra.
Ahora, Él, Juan el Bautista, hijo del sacerdote Zacarías y de Isabel, estaba en esa cárcel, fue como una “emboscada”, una trampa, un engaño, porque de otro modo no se había dejado atrapar. Vinieron unos guardias y le pidieron que le acompañasen a palacio, porque el rey quería hablar con él…
Se confió y, fue con ellos. Pensó que quizás Antipas había reflexionado mejor sobre sus palabras. Juan combatía el amancebamiento con Herodías, y Antipas quería acallar, de la forma que fuese, a este “molesto” profeta. Se sabía que Antipas era un hombre vicioso, cruel y mendaz. Pero, ¿y si conservaba todavía algún sentimiento humano? Esto pensaba Juan, mientras iba con los guardias hacia el palacio. Cierto que, para Juan, había cometido un gran pecado.
Antipas entró en la habitación donde habían introducido a Juan…
El soberano de Galilea y la Perea, eran más bien bajito e insignificante, y, envuelto en una suntuosa vestimenta, ofrecía el aspecto de monstruo de trapo, de distintos colores. En la cara de raposo de Antipas se reflejaba el ansia de poder, el despotismo, la crueldad…
-¿Por qué vienes a la puerta de mi palacio gritando cosas desagradables? ¿Por qué sublevas al pueblo y ofende a mi mujer? Yo soy el rey, y, por tanto, puedo actuar según sea mi voluntad.
-La ley del Altísimo está por encima de tu voluntad.
-¡Calla! Gritó. La ley del Altísimo, está hecha para el pueblo, para los reyes hay excepciones.
-Para el Altísimo, cuanto más alto es el poder, más grande es el pecado.
-¡No digas eso! Vociferó Antipas fuera de sí.
El rey, poseído por la ira, se mesaba los cabellos y golpeaba el suelo con los pies, una y otra vez.
-No me provoques. Una palabra más y mando que te corten la cabeza. Yo soy el rey, tú un profeta. Por cierto, he oído decir que los profetas hacen milagros. Me gustaría que tú hicieras algunos.
-Yo, no hago milagros.
-No quieres o no puedes… Miles de gentes te siguen; haz un milagro.
-¿Qué milagro esperas?
-Podrías hacer que Herodes…
-¿Desearías la muerte de tu hermano?
-Es viejo, y está enfermo…
-Ni siquiera su muerte te permitiría casarte con Herodías…
-Me has llamado –dijo Juan- para hablar contigo; y he venido por mi propia voluntad.
-Pero no saldrás de aquí por tu propia voluntad. Yo, soy el rey y, si quiero, te haré azotar, o que te saquen los ojos, o que te corten la lengua.
Juan permaneció callado, sólo movía la cabeza diciendo: No
Antipas lanzó un grito de cólera, de rabia; y al oírlo, acudieron como diez guardias que se abalanzaron sobre Juan… le ataron las manos con una cadena, y lo condujeron al calabozo.
Durante los días siguientes, Antipas intentó convencer a Juan pero, éste, sólo tenía una respuesta: “Tienes que separarte de esa mujer”.
La tercera noche lo sacaron del calabozo. La cuadrilla salió por una puerta lateral. Dejaron atrás Séforis, y, antes del alba, cruzaron el Jordán. Hicieron un alto para descansar en el bosque Efrain, donde había matado Absalón, cuando se le quedaron enredados los cabellos en las ramas de un árbol. Luego siguieron caminando hacia el sur, por el camino que se extendía entre el desierto y el Ghor. Los soldados no quitaban la vista de encima a Juan, y no soltaban la cuerda ni por un momento. Nadie le dirigía la palabra. Hablaban entre ellos una lengua desconocida para Juan.
Con esto, habían llegado a Séforis. Estaba amaneciendo. El ruido en palacio aumentó. Sonaba una estridente pieza musical, y, las voces, parecían más salvajes. Por el ventanuco entraba una luz multicolor. El palacio debía estar iluminado por centenares de antorchas y lámparas.
Juan seguía siendo célebre entre los pueblos de Galilea, aunque él no se daba cuenta de ello, y creía que lo había olvidado por aquél cuya venida anunció. Sin embargo, si Él era el sol, su resplandor no apagaba las estrellas, sino que aumentaba el brillo…
El carcelero recogió los cabellos de Juan, para apartarlos de la nuca. Y, dijo a éste con voz temblorosa: “No me guardes rencor. Es orden del rey; yo sólo cumplo su voluntad”.
Juan, tranquilo, reposó su cabeza en el tronco. Oyó al verdugo jadear, y levantar la espada… Luego, estalló un trueno… Y se hizo una luz inmensa, como un incendio, la misma que se encendió en aquel momento antes de nacer Juan; la misma que en aquel otro momento del Bautizo de Jesús en el Jordán. Esta fue la tercera vez. El torrente de luz iluminó su alma hasta lo más profundo… Y, quemó Toda la Miseria Humana… El siervo, colocó delante de la muchacha la bandeja sobre la cual estaba la cabeza, que parecía viva, chorreando sangre…
Los sirvientes se quedaron inmóviles, estupefactos, fijos sus ojos en el siervo que se acercó a Salomé con la bandeja…
-Tómala, madre –gritó la niña-, yo no la quiero. ¡No la quiero! ¡No quiero nada, nada…! De repente, rompió a llorar…
Antipas, asustado, volvió la cabeza. El recuerdo de esta bandeja quedaría vivo, perenne, estereotipado, en los sueños de Todas sus noches.
Nudelgat